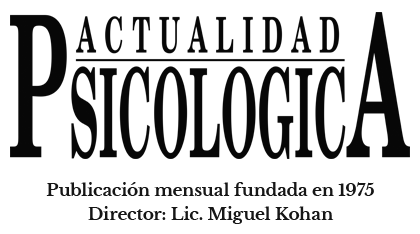María Laura Lavarello y Estela María Rodríguez Giles
Introducción
En diálogo con la memoria del quehacer clínico durante distintas crisis sociales que atravesamos en nuestro país, queremos reflexionar sobre la particularidad que adquiere lo grupal -dispositivos clínico-psicoanalíticos- en la actualidad. Nuestro propósito es, a partir de presentar viñetas de lo acontecido, valorar el alivio al sufrimiento psíquico, los efectos elaborativos y subjetivantes que la multiplicación de identificaciones, transferencias e intervenciones produce en las sesiones grupales.
Los grupos a los que hacemos referencia funcionan desde el año 2000 coordinados por la dupla co-terapéutica que aquí escribe. Se caracterizan por su numerosidad social -ocho compañeres grupales y dos analistas- que en su heterogeneidad comprende a personas de distintas edades, géneros, pertenencias institucionales; motivo, objeto de atención clínica y momento del proceso terapéutico que transitan sus integrantes; trayectorias profesionales, estilos de coordinación y vínculo afectivo-laboral de las terapeutas.
La experiencia clínica acumulada y el acervo de conceptualizaciones del psicoanálisis, estudios de género, grupalismo e institucionalismo argentino, así como la práctica transdisciplinar, nos permitió irnos instrumentando. Vez a vez, las particularidades de cada catástrofe natural-social nos han exigido y exigen, incluso hoy, repensar y crear condiciones para intervenir sobre los malestares y padecimientos singulares y colectivos, en los cuales también navegamos las analistas.
Atravesando los rápidos
Comenzamos el relato de lo acontecido en las sesiones con una imagen identificatoria -ícono- de uno de los grupitos de whatsapp: un grupo de personas desciende un rio de aguas bravas en un gomón.
La ocurrencia en imagen surgió como memoria de las aguas turbulentas atravesadas como analistas grupales durante la crisis del 2001. Cuando las personas en atención oscilaban entre la necesidad de elaborar las noticias que diariamente expresaban los desfondamientos institucionales, el “que se vayan todos”, la urgencia de encontrar formas de elaborar lo que acontecía socialmente; y el sentirnos interpelades en el espacio terapéutico ante el querer analizar o trabajar otras cosas. Algunes expresaban que querían y era difícil salir de esos temas, otres interpelaban a sus compañeres y a nuestra coordinación respecto a cómo podía abordarse lo que nos pasaba de un modo que fuese más que una charla de café. En dicha ocasión, cuando la realidad compartida inundaba el espacio terapéutico -como en las crisis sociales subsiguientes- sostuvimos nuestro hacer estudiando, concurriendo a espacios de intercambios entre colegas, escuchando a diferentes referentes del campo psi y de las ciencias sociales.
De ese modo fuimos ampliando nuestra mirada para poder pensar los procesos de desubjetivación, los arrasamientos yoicos, la falta de regulación intersubjetiva, intergeneracional, y los efectos sobre la constitución psíquica de les más chiques así como las dificultades de hacer consistir organizadores sociales como el trabajo en les adultes. Nos acompañan categorías como la per elaboración, el tercero de apelación, la institución de la ternura, de Fernando Ulloa; la nuda vida de Agamben, los procesos de autoconservación y autopreservación del yo que nos proponía Silvia Bleichmar, también su propuesta de aparato psíquico abierto a nuevos traumatismos como a procesos de neogénesis; las invenciones colectivas y la producción de subjetividades ligada a la participación en la construcción o recuperación de lo común de Ana María Fernández, entre tantas otras.
Todo un acervo de conceptualizaciones junto a la experiencia acumulada desde entonces a esta parte, nos permitió generar rápidamente condiciones para continuar con el trabajo clínico grupal cuando irrumpió la pandemia por covid 19 en marzo de 2020. Con la ayuda de una de las integrantes grupales que nos asistió tecnológicamente, pasamos de una semana a la siguiente de las sesiones presenciales a las virtuales. Allí inauguramos, en pos de compartir el esperado link para el encuentro, un grupo de whatsapp para cada grupo terapéutico. Todas las variaciones que fuimos incluyendo, pusieron en movimiento, conmovieron, y a su vez, se sostuvieron en las reglas de funcionamiento grupal. Habitamos lo virtual.
La ocurrencia desde el humor plasmada en imagen ícono del whatsapp aún perdura. Les integrantes grupales cada tanto vuelven a reírse con la foto, chistean: si deberíamos cambiarla o poner otra con otro tipo de embarcación o nave, en cómo nos las vamos arreglando para seguir a flote, o hacen comentarios alusivos a que era sólo para un tiempo, pero cada vez va siendo más representativa de los tiempos que transitamos.
Crisis subjetiva y amparo: el contexto se hace texto grupal
Una joven trae un sueño al comenzar la sesión. En el sueño, ella estaba queriendo encontrarse con sus compañeres para ir en tren al grupo de terapia. Cuenta que no lograban encontrarse todes, y que además el tren no era el celeste que suele tomar para ir a dar clases a las escuelas, sino uno todo roto, amarillo, que llegó tarde. Asocia, en sesión, con el momento que estamos viviendo. Dice que teme -habiendo ganado Milei- se rompa todo. Le sorprendió haber soñado con el ir en transporte público, juntos, al grupo, también el color del tren. Recordó que en su temprana infancia esa línea era de color amarillo, se asombra. Luego asoció el ir en tren a las idas a marchas a Capital Federal.
El grupo en el que participa esta joven está conformado por mujeres y varones de 30 a 70 años. Más allá de todas las diferencias presentes en las situaciones clínicas por las que cada quien concurre, comparten una posición ética y valorativa semejante respecto de la vida en sociedad. La mayoría se desempeña o ha desempeñado laboralmente en instituciones públicas, algunes de elles tienen o han tenido participación en movimientos sociales, gremiales y/o de gestión. Como la escena del sueño, muchas de las sesiones transitan compartiendo, reflexionando e incluyendo de diversas maneras preocupaciones compartidas, así como las estrategias frente a lo que pasa singular y grupalmente respecto al contexto social. Insisten como temáticas la referencia a situaciones donde el sufrimiento de les integrantes está asociado a crueldades, “falta de códigos” en las relaciones laborales y familiares, violencias institucionales, el padecimiento/ejercicio de violencias o falta de miramiento de personas significativas, las encrucijadas entre la supervivencia en términos materiales y la propia identidad e ideales. Las múltiples identificaciones entre integrantes permiten el trabajo de vínculos materno-paterno filiales, entre hermanos y pares, los modos de transitar ámbitos laborales propios de instituciones estalladas, la sensibilidad frente a les más vulnerades, así como el modo de vivenciar lo social, a veces amenazante, a veces esperanzado.
De todo lo allí acontecido en el trabajo grupal, en el que se entrelazan historias y afectos, la joven que soñó con el tren de los 90, trae como crisis subjetiva -avivada por la catástrofe social- el cuestionar su trayectoria laboral como docente. Pertenece a una familia de profesionales con carreras con mayor reconocimiento social -simbólico y económico- y por momentos se recrimina su elección profesional. En una sesión reciente comparte el enojo, angustia y confusión respecto a cómo actuó ante quien animaba el festejo del día del “maestro”, en un evento organizado entre varias escuelas para agasajar a sus docentes. Sintió que era violento lo que el actor caracterizado de maestra proponía, que era un contrasentido con el trabajo que elles hacían en la escuela con la ESI para prevenir el bullying. La confundía y alarmaba que otres docentes participaran y se rieran ante las burlas que iba haciendo a cada quien según qué materia daba, su aspecto físico y como estaba vestide. Su negativa a participar fue tomada por el animador como parte de su acting, generando una encerrona mayor de la cual con mucho esfuerzo, logró escaparse. Una de las cuestiones que más le afectaba era el esfuerzo para no defenderse a través de una reacción violenta, el esfuerzo y la soledad para encontrar alguna manera.
Un compañero grupal asoció lo compartido por la joven con el recuerdo de un unipersonal en el que se traspasaba la cuarta pared, al que había ido hace muchos años. El actor, además de convocar/provocar a quienes estaban presentes con preguntas o comentarios durante su monólogo, se ofrecía a ser denigrado por el público. Contó que recordaba particularmente que le habían repartido al llegar a cada espectador un pan duro, y que llegado el último acto comprendió que era para arrojárselo mientras se retiraba de escena al grito de “péguenle al puto sidoso”.
A partir de la escena que trajo la joven y la evocación del teatro under de uno de los compañeres más grandes, el grupo fue viajando en el tiempo, recordando a través de sus historias personales distintos climas y transformaciones sociales. Hablaron de la exposición cotidiana a violencias y de la preocupación respecto a cómo hacer con la propia violencia despertada, cómo reaccionar o defenderse, sosteniendo propios existenciarios y sensibilidades, sin ejercer violencia a otres ni exponerse más. El grupo reflexionó sobre las marcas de las violencias en las historias personales y de nuestro país, y sobre las huellas de la memoria, de la identidad y el resistir/existir.
Las letras, los sueños, la vida y la muerte, el sentir
La sesión grupal comenzó con una conversación acerca de un libro del cual dos integrantes tenían ejemplares para prestar y deseaban compartir. Otro integrante apuntó que aún tenía el de una compañera y que lo traería para pasárselo a una otra. Quienes ya lo habían leído consideraban que en el “orden de préstamo”, podía hacerle bien que lo leyera una compañera, cuyo hijo fue diagnosticado recientemente de una enfermedad crónica. Ella agradeció la sugerencia y expresó que cedía el turno, creía que no, que no le haría bien, en función de lo que su lectura podría hacerle “sentir” y que ello podría fragilizarla. La sesión transitó por diferentes lugares ligados a la experiencia sensible de leer, de escribir, a la materialidad de un libro…el olor del papel, su textura y las huellas que porta el que ha pasado por muchas manos.
Un integrante cuenta un sueño. Se trata de alguien que perdió a su padre a los 11 años, y que tomó en su vida una postura de dar/ darse referencias a partir de cumplir un rol protector en todos los ámbitos de su vida -con las gratificaciones, así como los tropiezos y sinsabores de ejercerlo sin que haya sido pedido y/o ante la falta de reciprocidad de cuidados en vínculos significativos. En el sueño, su padre le hablaba por teléfono avisando que estaba viniendo a verlo, él le decía que no sabía cuánto lo extrañaba y necesitaba, aunque fuese adulto. La llegada se demora y en el soñar comienza a sentir un dolor en el pecho que lo despierta. Describe -mientras se toca el pecho- que se sentía como con un agujero negro en el espacio, que todo lo traga. El grupo agradece lo haya traído y algunes integrantes le dicen que es la primera vez que lo ven llorar. Comienza allí una nueva escritura sobre lo que significó la pérdida de su padre. El grupo asocia sobre la materialidad del sentir, y las diferencias entre el cuerpo anatómico y el cuerpo sentido.
Otra integrante grupal -una de quienes promovía la lectura del libro al comienzo de la sesión- se recuperó de una enfermedad grave hace pocos meses. Dice que ella tiene que “empezar” a sentir, llora. Cuenta la experiencia de quemar la remera que usaba en la internación como un exorcismo, un dejar atrás la muerte. Comparte sus sensaciones, y se pregunta cómo habilitarse a dejar el modo de vincularse con su cuerpo “medicamentado”. Por otro lado, esa vivencia disociada es la que le permitió atravesar el dolor, el miedo y el sufrimiento que ocasionaba la enfermedad y su tratamiento. No sabe qué quiere, ¿comenzar a retomar lo que hacía antes, tipo máquina? Aún le cuesta tomar contacto con lo que está sintiendo ahora. Dice: “es todo nuevo, raro…empezar a encontrarse a partir del sentir”.
Desde las sensaciones van encontrando palabras y nuevas conexiones. La sesión navega desde la materialidad del libro como objeto que abre registros sensibles, a la per elaboración grupal de la materialidad de los cuerpos. La literatura, los sueños, la escucha y el decir multiplicado amplían la escritura singular y grupal acerca del sentir. De la vida. De la muerte.
Para concluir
Queremos volver a la imagen primera, la imagen de la navegación que agrupa a personas que descienden ríos de aguas bravas. Creemos que la potencialidad de los grupos terapéuticos se asienta en la cualidad de armar allí un tramitar en compañía, junto y con otres, en un mismo espacio-tiempo, de historias deseantes, pérdidas, conflictos intra e intersubjetivos y distintas afectaciones subjetivas ante las catástrofes. Configurando de este modo, como psicoanálisis plural, una propuesta de resistencia/recomposición de entramados sociales portadores de una posición ética en cuanto a la vinculación con el semejante.
Compartir aquí el trabajo sobre lo catastrófico en tiempo real -actual- y lo que ello reactiva, abre y permite ser resignificado en los grupos que coordinamos, representa a su vez, para nosotras, una oportunidad de invitar al intercambio con colegas para sostener y potenciar nuestro hacer. En tiempos de aguas bravas, también para nosotres, navegar con otres es preciso.